Admiramos a los héroes cuya precisión,
tan admirable,
nos deja deslumbrados:
el pianista ejemplar,
el cetrero mítico,
el cirujano que,
después de retirar el bisturí,
palpa la cicatriz con dedos de oro.
Celebramos con gozo
la noble voz de Cicerón,
su dicción enardecedora,
la noble forma de su alma.
Sentimos admiración por el fusilero que,
rodilla en tierra,
atraviesa una moneda de níquel a cien yardas.
Y por los científicos virtuosos
que suturan con pespuntes el ADN.
Pero en ciertas ocasiones,
si el azar lo permite,
si la fatalidad se repliega,
también nos conmueve
la destreza insólita del ebrio,
la del médico borrachín que,
jurando en voz baja,
chocando los dientes,
toma un sorbo de bourbon
y extrae la bala de un cowboy errante.
Y la mala puntería del recluta que,
obligado a formar parte de un pelotón
-en un alba mortecina y negra-
desvía su rifle un centímetro
y, sin que nadie repare en su brazo tembloroso,
apunta al cielo,
al cielo,
al cielo.
Por Miguel Paz


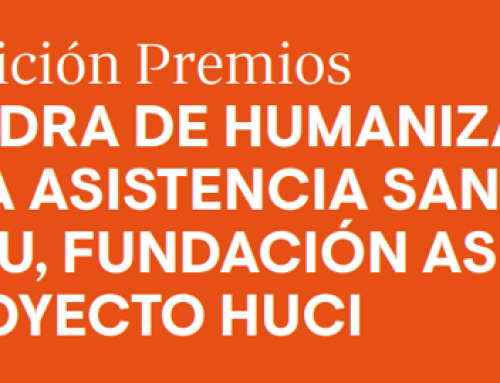

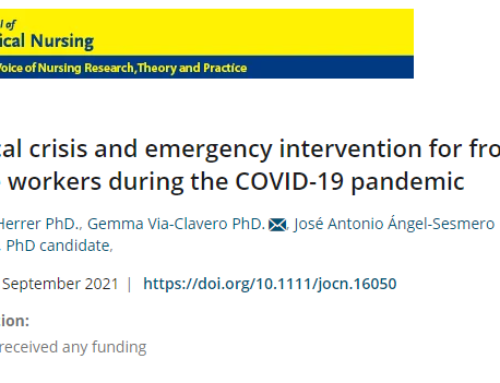


Deja tu comentario