Siempre me he preguntado cómo es posible que haya médicos creyentes. Hago esta afirmación sin asomo de ironía, acaso con incredulidad y una pizca de envidia y admiración. No tanto por el contacto habitual con la enfermedad y la muerte, sino por la presencia de todo aquello que nos hace tan humanos: la tumescencia de los órganos, el hedor de la carne, la insistencia atroz del sufrimiento. ¿Cómo ver algo mínimamente espiritual en esos cuerpos que se retuercen de fatiga o dolor? ¿En esos despojos que se llevan a la morgue dejando una huella fantasmal en los colchones? Me acuerdo de un neurofisiólogo que me atendió cuando, después de subir de la UCI, yo empezaba a ver las cosas con algo de esperanza. No era la primera vez que me hacía una electromiografía y al decirle “no se acordará usted de mí…”, me interrumpió con un gesto amable e, identificándome por mi nombre, me replicó: “Claro que lo conozco, recé por usted”.
Guardé silencio, no supe qué responder, seguramente abrumado por esas palabras, por la certeza de que aquel hombre me había dedicado una oración. A mí, que no puedo desprenderme de mi agnosticismo, persuadido de que, si no el opio, la religión sigue siendo el báculo supersticioso del pueblo.
Me da a veces por pensar en él con gratitud, y mira que me dan grima los púlpitos y los alzacuellos.
Aquí seguimos, caminando por este valle de rosas y lágrimas, en medio de la incertidumbre y la contradicción.
Por Miguel Paz


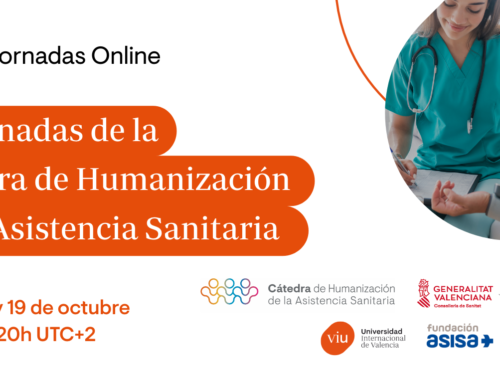




Estaré almorndien y me gustaría trabajar e la Humanización en México