Vienes a mí de puntillas,
dolor,
como un puñal en vilo,
abriendo tu rosa en mi pecho,
engrosando la penumbra,
tiritando en mi boca sellada.
Tu expresión es la de un vampiro triste que no supo irse a tiempo.
Tendido en la luz húmeda,
metódico,
horadando mi piel,
devastando mi casa por una limosna.
En tu ira,
dolor,
hay un sollozo vívido y bárbaro
que no logro comprender.
Te abres paso con la petulancia de las campanas,
las que tañen a muerto
cuando se vacía la iglesia.
¿Qué esperas de mí?
¿Tanto te conciernen
mi desnudez,
la mansa lumbre
de mi alma?
Acudes al oscurecer,
o llegas a la luz del alba,
áspero y glacial,
enarbolando como axiomas
tus espinas hinchadas.
Qué vértigo ser como tú,
ajeno a la súplica,
emboscado en la tensión de los arcos.
Lo confieso,
dolor,
admiro tu franqueza,
todo se pliega a tu monólogo,
a tus rosas feroces,
a la pureza de tus garras infinitas.
Vienes a mí y te maldigo,
no como el súbdito al profeta,
sino como el niño que arroja la piedra
a la noche,
pues sé el silencio que ocupas,
la carne que esclavizas,
aunque no preguntes por mí.
Sigo tus pasos,
dolor,
enciendo en tu honor
velas perfumadas,
dejo que tus ramas
se ondulen ariscas
y ennegrezcan de papiros el aire.
La nieve oscura te pertenece;
el aire abandona mis labios;
la noche amarilla me despedaza.
Has dejado a tu espalda
una levadura sin palabras
y el frío yugula mi alma,
no hay plegarias en mis ojos.
Pero no permitiré que me juzgues,
dolor,
no dejaré que me aniquiles y ultrajes,
cuando tus huestes avancen,
cuando llames a mi puerta
con ansia
volveré a cerrar los puños
doblaré mi almohada cansado,
y cerraré los ojos al alba
con la fuerza de mis uñas.
Por Miguel Paz



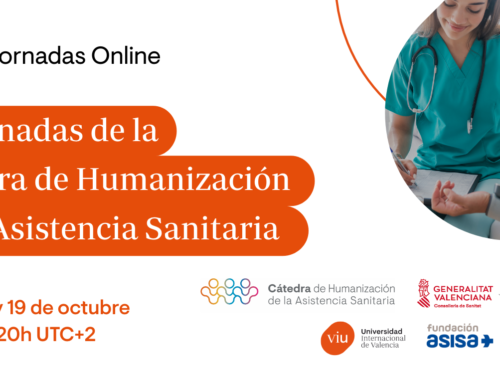




Felicitaciones, increíble la mezcla de sensaciones que despiertan estas palabras. Saludos,