“El día que descubrí que podía hacerlo mejor estaba
trabajando. Concretamente, estaba limpiando la piel de un hombre que se
encontraba en coma, y lo hacía como siempre, procurando dedicarme a ello con la
misma minuciosidad que lo hacen las modistas al preparar un traje de pedrería.
En ese momento, entraron en la habitación algunas compañeras y me preguntaron
sobre mis planes para el fin de semana. Yo les contesté sin tapujos. El hombre
no podía escucharme. Reconozco que la higiene de los pacientes la he
automatizado, se dónde parar la esponja, dónde debo entretenerme y cuándo es
suficiente. No creo que eso esté mal.
había sufrido un accidente de tráfico y presentaba un Traumatismo craneoencefálico grave, le estaban
realizando las pruebas que habrían de confirmar el peor diagnóstico posible.
conocía por sus descripciones que era un hombre enérgico, divertido y con
sentido del humor. Pero él no podía decirme nada, sólo tosía de vez en cuando y
no abría los ojos. Yo interpretaba las curvas de los monitores para entender
cómo se podía encontrar en cada momento. Las curvas de colores eran nuestro
lenguaje.
habíamos cambiado las sábanas de la cama, él abrió los ojos justo en el momento
en el que yo le miraba. No había intención en su mirada, o tal vez sí, pero eso
bastó para hacerme recordar que no estábamos sólo delante de un cuerpo. Sus
ojos perdidos en el techo de la habitación, por un momento, me descubrieron que
él podía existir detrás de su rostro inerte.
Entonces empecé a hablarle como si
de verdad pudiese oírme y a escucharle también con los ojos, me centré en
hablarle con las manos y en tocarle con calma para hidratarle minuciosamente la
piel.
A lo mejor, eso lo oiría.”
Yasmina Díaz
D.U.E de Medicina Intensiva del Hospital Clinic de Barcelona


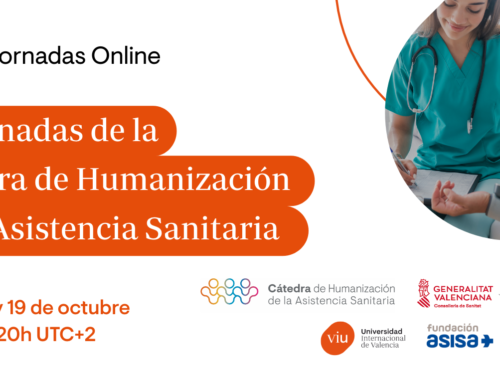




Seria extraordinario que toda nuestra sanidad tuviera la sensibilidad para tratar a todas las personas que se encuentran en esa situación con la delicadeza que lo hace Yasmina, Gracias en nombre de los que no pueden hacerse oir.
Fántastico artículo!!!
¿Será verdad aquello de que uno es como escribe?. Yo estoy totalmente convencido de ello.
Gracias Yasmina